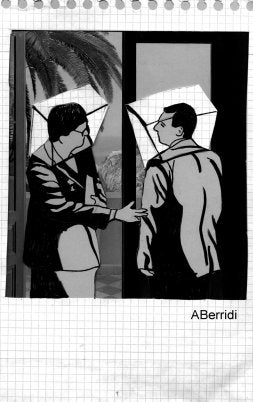
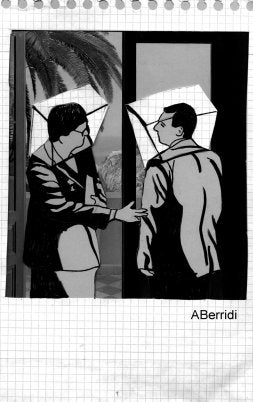
Secciones
Servicios
Destacamos
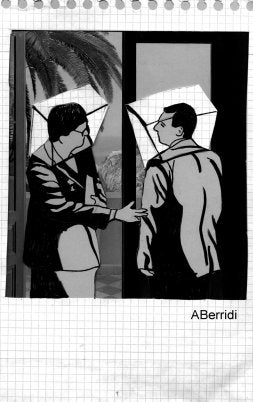
DANIEL INNERARITY PROFESOR DE FILOSOFÍA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y DE LA SORBONA
Lunes, 10 de marzo 2008, 03:37
Los acuerdos políticos son el resultado de eso tan enigmático que llamamos voluntad política y que consiste en una combinación de necesidad y sentido de responsabilidad. El actual escenario postelectoral añade las condiciones que lo posibilitan al coincidir la aritmética parlamentaria de la investidura con la demanda social de conseguir un amplio acuerdo político en Euskadi. Lo que quiero plantear aquí no es una receta mágica ni un procedimiento que nos ahorraría el esfuerzo y la inteligencia que se requiere para ello. Me refiero más bien a las disposiciones de los interlocutores para lograr un acuerdo político de fondo y que suponga un amplio acuerdo social.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la política es inseparable de la experiencia de la decepción. Hacer política es renunciar a otro procedimiento que no sea convencer, pero convencer a otros es algo que nunca puede estar plenamente garantizado. Quien entra en un diálogo, aunque las reglas de juego estén muy claras, no sabe exactamente cómo va a salir. Solamente es sincero un diálogo en el que yo pueda convencer a otros, pero en el que también pueda ser convencido, en todo o en parte. Lo demás son escenarios para la autoconfirmación. Dialogar es siempre algo arriesgado y así parecen haberlo entendido los que se niegan a hacerlo temiendo perder algo en esa operación. De ahí que la política sea fundamentalmente un aprendizaje de la decepción. Está incapacitado para la política quien no haya aprendido a gestionar el fracaso o el éxito parcial, porque el éxito absoluto no existe. Hace falta al menos saber arreglárselas con el fracaso habitual de no poder sacar adelante completamente lo que se proponía. La política es inseparable de la disposición al compromiso, que es la capacidad de dar por bueno lo que no satisface completamente las propias aspiraciones. Hay que aprender a vivir con ese tipo de frustraciones, aceptar los límites de la política y hacérselo saber a los propios seguidores.
La política sirve a la pacificación y al acuerdo cuando se entiende y practica como compromiso, como diálogo y pacto, no como un medio para conseguir plenamente unos objetivos diseñados al margen de las circunstancias reales o sin tener en cuenta a los demás, entre ellos a quienes no los comparten. Cualquier objetivo político sólo es realizable en colaboración con otros que también quieren participar en la definición de esos objetivos. La política surge de la aceptación de esas y otras limitaciones. De entrada, los límites que proceden del hecho de reconocer otros poderes de grupos o intereses sociales con tanto derecho como uno para disputar la partida. Por eso la acción política implica siempre transigir. Quien habla continuamente el lenguaje de los principios, de lo irrenunciable y del combate se condena a la frustración crónica o al autoritarismo. La persona de exigencias absolutas es incapaz de negociar y termina no obteniendo nada, ni siquiera lo que podría haber conseguido con una estrategia inteligente.
Es necesario aceptar la posibilidad de entenderse, partir del convencimiento de que el acuerdo es posible y, generalmente, mejor que su contrario. La política fracasa cuando los grupos rivales preconizan objetivos que según ellos no admiten concesiones y se consideran totalmente incompatibles y contradictorios, por lo menos tal como los formulan los protagonistas. Todos los fanáticos creen que sus oponentes están fuera del alcance de la persuasión política. Nadie que no sea capaz de entender la plausibilidad de los argumentos de la otra parte podrá pensar, y menos actuar, políticamente.
Es cierto que sin antagonismo y disenso las democracias serían mas pobres, pero esto no es una prueba a favor de cualquier discrepancia, ni prestigia siempre al opositor. En muchas ocasiones llevar la contraria es un automatismo menos imaginativo que buscar el acuerdo. El antagonismo ritualizado, elemental y previsible, convierte a la política en un combate en el que no se trata de discutir asuntos más o menos objetivos sino de escenificar unas diferencias necesarias para mantenerse o conquistar el poder. La incapacidad de ponerse de acuerdo tiene no pocos efectos retardatarios, como los bloqueos y los vetos, pero sobre todo constituye una manera de hacer política muy elemental, a la que podría aplicarse aquella caracterización que hacía Foucault del poder como «pobre en recursos, parco en sus métodos, monótono en las tácticas que utiliza, incapaz de invención». Contra lo que suele decirse, definir las propias posiciones con el automatismo de la confrontación y mantenerlas incólumes es un ejercicio que no exige demasiada imaginación. Muchas experiencias históricas ponen de manifiesto, por el contrario, que los agentes políticos dan lo mejor de sí cuando tienen que ponerse de acuerdo, apremiados por la necesidad de entenderse.
Cuando se buscan soluciones hay que moderar las expectativas. Lo más recomendable es no buscar la gran solución definitiva, que suele ser el principal enemigo de las verdaderas soluciones, que son siempre una mezcla de arreglos, soluciones parciales y dilaciones. Se trata de hacer política, como suele afirmarse repetidamente, tal vez sin haber sacado las consecuencias de lo que esto significa. La política se refiere a problemas insolubles, situaciones para las cuales no se dispone de cálculos previos que permitan encontrar una solución que disuelva el problema de una vez para siempre y se impongan con una evidencia irresistible. Para los problemas de exacta y definitiva solución ya tenemos a los expertos de diverso tipo. Por eso no es extraño que se haya pasado de hablar de la resolución de conflictos al conflict management. Los problemas políticos de la sociedad tienen muchas soluciones posibles o no tienen ninguna que sea realmente definitiva, pero hay remedios, acuerdos, compromisos e incluso ajustes, ninguno perfecto, pero varios, o quizá muchos, en la franja que va de lo más o menos positivamente satisfactorio a lo más o menos tolerablemente aceptable. Las divergencias reales de intereses continuarán, pero con voluntad, habilidad, recursos y buena suerte, a veces pueden hacerse menos intensas y más pacíficas. Hemos de ser conscientes de que un acuerdo de convivencia no es un tratado apasionante del estilo de los que concluían las viejas guerras, ni un emocionante abrazo de reconciliación, sino que significa, sobre todo, que las partes en conflicto están de acuerdo en continuar gestionando juntos su conflicto por medios políticos, es decir, no violentos. Nada más y nada menos.
En buena medida la política es el arte de desplazar hacia el futuro alguna parte de los problemas actuales. Sería un mal político aquel que actuara como si en el fondo pretendiera mandar al paro a toda la posteridad. Las soluciones políticas tienen un horizonte temporal, muchas veces generacional, y no conviene condicionar demasiado lo que nuestros hijos y nietos quieran hacer con lo que hemos acordado.
Por eso no tiene nada de extraño o inquietante el hecho de que en los momentos de final de la violencia se intensifiquen las discrepancias políticas, aunque sólo sea porque la violencia silencia muchas diferencias y despolitiza profundamente a las sociedades. Seamus Heaney, el poeta irlandés que fue Premio Nobel de Literatura afirmaba en plena tregua del IRA y cuando, ante la sorpresa de algunos, arreciaban las disputas políticas: «Hemos pasado de la atrocidad al follón, pero el follón es un lugar donde se puede vivir perfectamente».
Nada ayuda más a ponerse de acuerdo que diferenciar las aspiraciones y los derechos. Propiamente hablando hay muy pocos derechos, mientras que las aspiraciones son ilimitadas. Tenemos derecho a casarnos, por ejemplo, pero eso no supone una obligación recíproca para fulanita o menganito. Los derechos son algo muy serio, que no cabe sino reconocer. Con las aspiraciones en cambio se hace política. Los vascos tienen derecho a gobernarse de la manera que quieran, pero hacerlo de manera conjunta (la llamada territorialidad) no es un derecho de partida (que suponga obligaciones para otros) sino algo cuya construcción democrática nadie tiene derecho a impedir. Este matiz es decisivo. Los vascos tienen derecho a formar una unidad política si así lo desean y no ha de haber ningún impedimento legal para aspirar a ello, pero ese derecho no prefigura cuál ha de ser la forma concreta en que se realice.
El conflicto vasco es un conflicto político que se nos ha hecho innegociable precisamente porque nos empeñamos en plantearlo como un conflicto de derechos. La confusión entre derechos y aspiraciones ha despolitizado profundamente una confrontación que se ha deslizado hacia la retórica jurídica. Hay demasiada gente empeñada en reconducirlo hacia unos términos que lo hacen políticamente intratable. En los extremos del espectro político hay dos tipos de actores que hacen algo, salvando las distancias, formalmente similar: desviar las discrepancias políticas hacia los tribunales o plantear el debate como una cuestión de derechos. Pero a estas alturas deberíamos saber que plantear los términos del problema en categorías de derechos tiene grandes limitaciones a la hora de resolver los conflictos. Si hay un buen acuerdo en Euskadi, este no tendrá la forma del reconocimiento de un derecho, sino que será un acuerdo político. En una democracia no se discute sobre derechos, sino sobre sus realizaciones concretas atendiendo a la voluntad real de los ciudadanos.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.