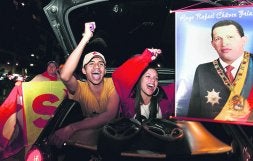
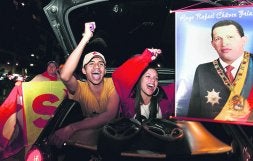
Secciones
Servicios
Destacamos
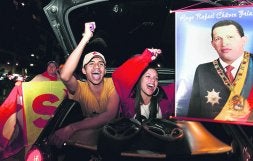
GERARDO ELORRIAGA
Martes, 17 de febrero 2009, 02:34
En América, la política marca tendencias. A lo largo de la última década, la corriente progresista, tanto en su forma socialdemócrata como en otras vertientes más populistas, ha ido sumando presidencias en todo el continente y, paralelamente, promoviendo reformas que también han llegado al plano constitucional mediante aprobaciones de nuevas Cartas Magnas.
Entre otras modificaciones, la reelección por vía electoral del jefe del ejecutivo se ha convertido en el caballo de batalla fundamental para los nuevos tiempos. Poco después de su triunfo electoral, el partido de Evo Morales se planteó la posibilidad del mantenimiento indefinido y, el pasado año, el ecuatoriano Rafael Correa consiguió una ampliación de su permanencia a otros dos períodos, una posibilidad que ahora se baraja en el entorno del presidente colombiano Álvaro Uribe, a pesar de situarse en las antípodas ideológicas de los anteriores.
Aunque la influencia estadounidense también alcanza el ámbito legal, hay que destacar que la limitación a dos mandatos de la ley yanqui no es un requisito surgido de la redacción primigenia. La enmienda 22 fue establecida en 1951 como una manera de limitar un poder superior al que poseen sus homólogos europeos, pero que, en origen, no se hallaba constreñido.
Herencia poscolonial
Esta prevención en el país de los grandes grupos de presión tiene aún mayor fundamento en las repúblicas meridionales, donde la democracia ha resultado tradicionalmente vulnerada por la irrupción militar. El cesarismo latinoamericano hunde sus raíces en los primeros gobiernos poscoloniales y se ha prolongado hasta la década de los noventa, cuando los últimos regímenes autoritarios sucumbieron.
La limitación de los mandatos es una respuesta a la teoría del 'gendarme necesario', formulada por el historiador Laureano Vallenilla (1870-1936), curiosamente venezolano, que propugnaba la necesidad de un dirigente fuerte en sociedades débilmente estructuradas como las que habitaban las jóvenes repúblicas. Durante buena parte de su existencia, la permanencia de caudillos parecía la contrapartida necesaria para evitar la disgregación de países a menudo víctimas de feroces enfrentamientos banderizos, incluso derivados en cruentos conflictos civiles.
La introducción de la cláusula limitativa parecía una manera de evitar la tentación mesiánica siempre presente en sociedades fácilmente manipulables y, también, de facilitar la alternancia partidista, sobre todo cuando las formaciones aparecen ligadas inextricablemente a un individuo escasamente escrupuloso con el orden vigente. En un país donde los redentores populistas pueden surgir inesperadamente y convulsionar el escenario político, la restricción aparece como una cortapisa formal necesaria. Por supuesto, la condición no contraría los intereses oligárquicos, capaces de controlar el poder, y perpetuarse en él, renovando a sus próceres.
Sin embargo, el nuevo marco demanda cambios. El vínculo entre el líder carismático y su respectiva revolución, tan personificada en Bolivia como en Venezuela, requiere la permanencia del gobernante más allá de los cuatro, seis o, incluso, siete años de gobierno. La ambición de cada proyecto exige plenos poderes y plazos más amplios.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Los libros vuelven a la Biblioteca Municipal de Santander
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.