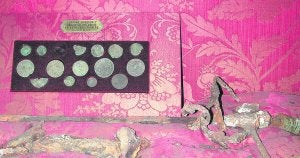
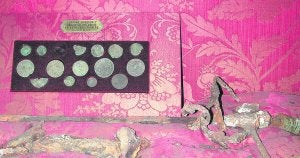
Secciones
Servicios
Destacamos
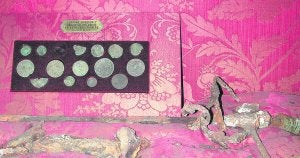
KEPA OLIDEN
Domingo, 25 de noviembre 2012, 02:54
Bajo la herrumbre de siglos que corroe la espada de Garibai (1533-1599) late aún el legendario acero de Mondragón. Su hoja oxidada encierra el secreto de un proceso metalúrgico que abrió las puertas de una época de esplendor y prosperidad sin parangón. Hay quien asegura, como el historiador José Antonio Azpiazu, autor de 'El acero de Mondragón en la época de Garibay' (Arrasateko Udala, 1999) que el Mondragón del siglo XVI, con su acero, sus armas y sus empresarios, era mundialmente más afamado en su tiempo que el actual con toda su parafernalia de finanzas, industria y servicios.
Toda una población de más de dos mil habitantes vivía entonces de, y en torno a, una industria metalúrgica que nacía de las entrañas del monte Udalatx. Pero este regalo de la naturaleza comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las venas de hierro comenzaron a escasear coincidiendo en el tiempo con el declive de la industria militar espadera que marcó la derrota de los Tercios de Flandes en la batalla de Rocroi en 1643.
Ahí comenzaba la decadencia que pondría fin a uno de los capítulos más gloriosos de la historia de Mondragón. La villa guipuzcoana con más volumen de comercio después de Donostia tardaría más de dos siglos en recuperar la pujanza demográfica y económica perdida.
Arrecife coralino
Según el geólogo José Ignacio Viera, la peña de Udalatx es un arrecife coralino que formaba parte de un fondo marino que se elevó por la acción de una falla geológica hace 145 millones de años. En este proceso se formaron las venas de mineral de hierro que el hombre ha explotado desde hace unos pocos milenios. Pero la primera revolución metalúrgica llegaría de la mano del rey castellano Alfonso X El Sabio. Al poco de fundar la villa en 1260 ordenó que las «venas de la ferrería de Mondragón se labren en la villa». Es decir, «que las 'aizeolas' o ferrerías de monte bajen al núcleo urbano para transformarse en 'agorrolas' que emplean la fuerza hidráulica». Genaro Rosado Rosado, antiguo miembro de Tecnalia (Inasmet), asesor de SECOT y experto en siderurgia y arqueometalurgia, explicaba así el nacimiento de la industria ferrona urbana arrasatearra.
Invitado por Arrasate Zientzia Elkartea, Rosado ofreció el martes una conferencia sobre 'el acero de Mondragón y las espadas de Toledo' ante un abarrotado auditorio reunido en Kulturate. En ella desgranó las particularidades de una industria metalúrgica cuyo primer eslabón lo constituían los mineros o venaqueros que extraían el mineral; continuaba con las ferrerías masuqueras o de primera transformación donde se fundía el hierro y se obtenía la raya, y culminaba con las ferrerías tiraderas que elaboraban el reputado acero mondragonés. Este proceso metalúrgico en dos fases era propio y característico de Mondragón, según Rosado.
En el siglo XVI «eran cuatro las ferrerías masuqueras que funcionaban en la villa: Zalgibar, Zubiate, Legarra e Ibarreta» señala José Antonio Azpiazu en su libro.
Las tiraderas, sin embargo, se cifraban entre 60 y 70, y la mayoría se localizaban en la calle Olarte, junto al río. La proximidad de los cauce fluviales obedecía la necesidad de disponer de un curso de agua donde realizar la «prueba de fractura». Las tenazas de llevar el acero al río eran un «útil específico» de las ferrerías tiraderas; servían para llevar la barra de acero al río, se enfriaba una punta, se cascaba y se observa si tenía suficiente calidad: si el grano era fino, valía; si el grano era basto, había que continuar afinando el acero».
Así culminaba un proceso metalúrgico cuyo primeros pasos empezaban con la extracción en Udalatx de un mineral «del que tenemos indicios de que respondía al concepto de acero natural». Genaro Rosado confesaba que aún no ha encontrado una muestra de la mítica 'vena rayera', «joya de las minas de Udalatx», en palabras de José Antonio Azpiazu. Pero Rosado no descartaba que aún pueda quedar algún residuo tan preciado mineral pese a la intensiva explotación a que ha sido sometido este monte durante siglos. Y es que, como afirmaba el investigador local José Ángel Barrutiabengoa, los yacimientos de Udalatx «están prácticamente lamidos».
Mientras los expertos confían en que en un futuro vez aflore alguna veta del preciado 'acero natural', Genaro Rosado apuntaba que una de sus particularidades estribaba en su contenido en óxido de manganeso. Que hace que, en la primera transformación efectuada en la ferrería masuquera, la «escoria sea muy fluida, se quede una capa líquida que impide que el CO2 salga libremente a la atmósfera; el CO2 y por lo tanto parte del carbono queda en la masa, el hierro se enriquece y se convierte en raya. Pero esto no es acero. En el caso de alto horno se llama arrabio. Es un compuesto metálico con un alto contenido de carbono, y por tanto muy frágil».
Segunda fase: acero
La segunda fase, correspondiente a las ferrerías tiraderas, consistía en introducir la raya en el horno con el carbón correspondiente y mineral o trozos de hierro normal y corriente, y así obtener el acero. «Y aquí viene nuestro amigo el tirador o tenacero. Metía la barra aún caliente en el agua para templar la punta, la rompía y hacía el ensayo de fractura para ver su calidad».
Si este doble proceso metalúrgico era característico de Mondragón, no lo era menos el método de forja que empleaba los espaderos de Mondragón.
Genaro Rosado contaba que fue el político ilustrado y adalid del regeneracionismo Baltasar Melchor de Jovellanos (1744-1811) quien dejó escrito el particular método que aplicaban los forjadores mondragoneses.
Frente a otras modalidades como el forjado en sandwich (acero por fuera y alma de hierro por dentro), hojaldre (forjando y estirando sucesivas capas de hierro y acero) o el hierro calzado (añadir un inserto de acero a un soporte de hierro), los espaderos de Mondragón, según Jovellanos, alternaban barras o listones cuadrados de acero y hierro de manera que se conjugaban las características de la tenacidad del hierro y la dureza del acero. «Una fórmula que servía muy bien al objeto de fabricar espadas» a juicio de Rosado. Y a estas características se ajusta la espada atribuida a Esteban de Garibay que se exhibe en la iglesia de San Francisco. Según los análisis efectuados por Rosado, no hay duda de que está hecha con acero de Mondragón.
Un buena espada debía reunir los siguientes requisitos: «tener dureza, tenacidad -resistencia a los golpes-, flexibilidad, actitud para pinchar y cortar, y sobre todo, aptitud para adquirir temple otra vez después de reparar y amolar. Si era una espada de acero de Mondragón se podía volver a templar, pero las que se fabricaban por ejemplo en Solingen (Alemania), no. Una vez que habían pasado por la piedra esmeril se había acabado el acero. Porque solamente estaban carburadas, es decir, aceradas, en la superficie» señalaba Genaro Rosado.
Este experto ha comprobado que los métodos de forja eran distintos en Mondragón y en Toledo. En la capital del Tajo consistía en un «alma de hierro puro y dos tejas de acero de Mondragón.
La operación más delicada era la puntada, que consistía en unir el alma y las dos tejas un punto, y a partir de ahí desarrolla la forja en distintas fases que correspondían a 3 caldas sucesivas. Era un sandwich. Es lo que veríamos si seccionamos una espada». A continuación venía el templado. El acero forjado, «que es dúctil y maleable, lo metemos en el horno, lo calentamos y lo enfriamos rápidamente para obtener un acero templado, que es duro y frágil. Por lo tanto hay que ablandarlo de alguna manera y se le da un revenido a baja temperatura (unos 300 grados). Y así obtenemos un material duro, tenaz, flexible y templable» explicaba Rosado.
La decepción para este investigador fue constatar que la única espada toledana (del espadero Francisco Ruiz) que ha podido analizar -gracias a un trozo de hoja cedida por el Museo del Ejército- «estaba forjada en un hojaldre de 32 capas de hierro y acero, y éste no era de Mondragón».
Pero no faltan pruebas documentales que avalan un extendido uso del acero mondragonés en la fabricación de espadas toledanas.
Nómina de Palomares
Una de las pruebas más sólidas corresponde a la célebre 'Nómina de Palomares', en la que este técnico comisionado por el rey Carlos III en 1775 para crear la Real fábrica de espadas en Toledo confeccionó una exhaustiva relación de todos los espaderos que habían labrado espadas hasta el siglo XVIII.
Y Santiago de Palomares dejó escrito para la posteridad que «el acero que gastaban en la fabricación de espadas en Toledo, desde sus principios era el de la fábrica antigua de Mondragón, única en España por aquellos tiempos, celebrada casi por todo el mundo por rica y abundante y cuya espadas después de algunos siglos subsisten hoy de calidad tan sobresaliente que son apreciadas por las mayor parte de las naciones del mundo por su fortaleza, hermosura y finísimo temple».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La chica a la que despidieron cuatro veces en el primer mes de contrato
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.