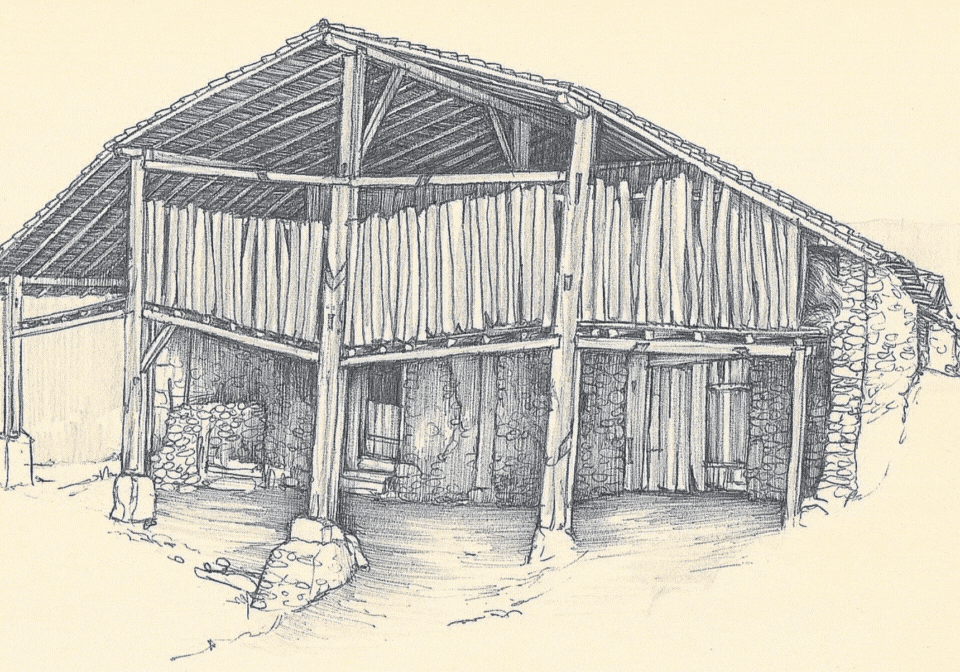
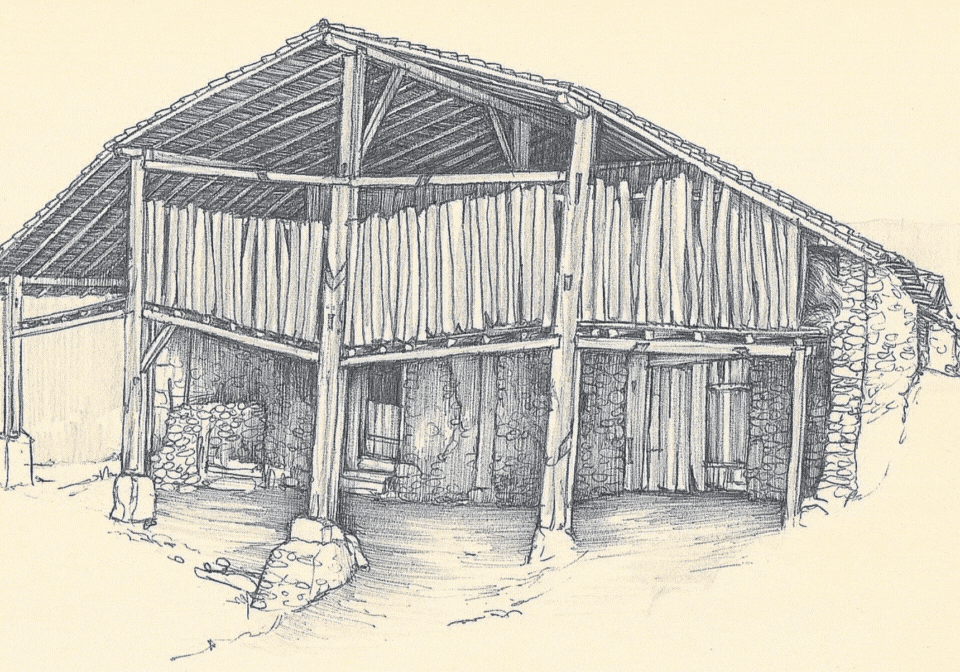
Secciones
Servicios
Destacamos
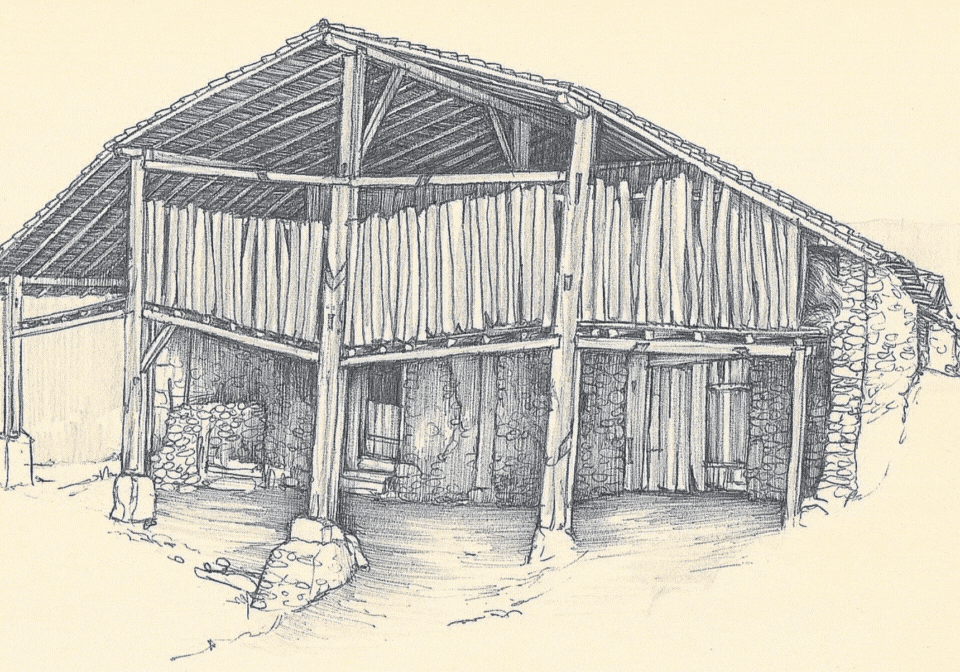
Tras más de cuarenta años de trabajo de campo y archivo, el arquitecto e investigador Luis Alberdi Sudupe ha publicado el libro 'Arquitectura del Caserío ... en Gipuzkoa', donde ofrece una completa síntesis sobre la evolución de este tipo de casa en Gipuzkoa, desde las primeras referencias documentales datadas del siglo XIII, hasta los últimos ejemplares edificados a principios del siglo XX. Azkoitiarra residente en Pamplona «desde que me fui a estudiar la carrera allí», reconoce que ya no se construyen este tipo de edificios, y los «miles» que existían cuando empezó a realizar este estudio han ido desapareciendo. «En los últimos años, y a pesar de toda la legislación redactada para la protección del patrimonio, su destrucción ha sido imparable», se lamenta.
Caserios

Aia
Olatxo (Aia). Proyecto realizado en 1856 por el arquitecto Vicente de Unanue (EAH-AHE. Badator. Archivo de los Condes de Peñaflorida), es un ejemplo característico del caserío neoclásico, que supondrá la ruptura total con la tradición previa.

Ezkio-Itsaso
Ejemplo de caserío mixto de mampostería y entablado del siglo XVI. En 1564, Joan de Eguiçaval concertó con el maestro carpintero Joan de Baysagasti, cerrar su nueva casa con entablado de madera. Fotografía tomada en 1982.

Berrobi
Edificado entre 1757 y 1775 por Jose Francisco de Lapaza, este inmueble es un ejemplo de caserío muy ornamentado del barroco final del siglo XVIII.

Usurbil
Restaurado en 2012 por Luis Alberdi, se pudo reconstruir su fachada principal de madera, gracias a las piezas de madera documentadas en los trabajos de desmontaje.

Ezkio-Itsaso
Luis Alberdi empezó a dibujar caseríos que atrajeron su atención. Prueba de ello es este dibujo realizado en 1981 del caserió Alasein, que fue demolido años después. Era un edificio de madera, característico del siglo XV.

Lizartza
Caserío representativo de la primera mitad del siglo XVII, con sus fachadas de argamasa. Miguel de Echeandia encargó en 1611 su reedificación al maestro carpintero Francisco de Azpillaga. Fotografía tomada en 2007.

Bergara
Es un ejemplo de caserío con soportal de piedra que tanto éxito tuvo en la segunda mitad del siglo XVII. La crujía delantera se añadió al antiguo caserío del siglo XV.
Alberdi lleva «toda la vida» investigando sobre este tema. Aficionado al dibujo, desde «jovencito» empezó a dibujar «caseríos que me gustaban, sin ninguna metodología para análisis o estudio». Tras iniciar la carrera de arquitectura, adquirió nuevos conocimientos y herramientas, siguió dibujando «ya de una manera metodológica y estricta», y fue reuniendo datos de los caseríos. Muchos de los edificios que dibujó durante esos años ya no existen, por eso algunos de esos dibujos los ha incluido en el libro, «para que quede constancia de lo que ha existido y yo he visto».

El estudio llevado a cabo se centra en el ámbito de la arquitectura. Alberdi sostiene que «la historia que se ha explicado en torno al caserío es demasiado sencilla para toda la riqueza que he encontrado, en cuanto a técnicas constructivas como a términos en euskera utilizados en cada época». Aunque a lo largo de su historia el caserío adoptó morfologías muy diversas en su construcción, nunca dejó de ser la verdadera casa en nuestro territorio. «Hay una visión romántica, pero en realidad el caserío era la casa en Gipuzkoa y un ejemplo de la arquitectura culta de cada época. Los técnicos más cualificados e importantes del momento, los maestros carpinteros y canteros, eran los que los construían, con la mejor arquitectura disponible en cada momento».
El libro detalla, de forma cronológica, las diferentes técnicas constructivas utilizadas a lo largo de la historia, analizando por separado y por épocas la fachada, la estructura y la distribución de los usos, detallando también los materiales empleados. Con todo ello, el autor ha clasificado los caseríos por tipologías y ha elaborado un marco general sobre su origen y evolución histórica.
Entendiendo el caserío como el edificio en el que se integran tanto los espacios donde habita la familia, como los que se dedican a la explotación agrícola y ganadera, el más antiguo conocido hasta la fecha es de principios del siglo XV, según las dataciones efectuadas por el laboratorio de dendrocronología de la Fundación Arkeolan. «De las edificaciones anteriores no hay información sobre cómo eran. Lo único que sabemos es que en el siglo XIII había edificios en solares dispersos». De todos los caseríos datados de Gipuzkoa, el más antiguo es el de Bengoetxe-txiki, del año 1514, en Olaberria.
La mayoría de los caseríos del siglo XV fueron construidos en su totalidad con madera. Fue a finales del XV y principios del XVI cuando la cantería inició su auge. Así, a lo largo de los siglos posteriores la piedra fue desplazando a la carpintería. «En el siglo XVII prácticamente todos eran de piedra, al menos en la planta baja, y empiezan a aparecen arcos, escudos y balcones, fachadas con piedra labrada cada vez más ostentosas, que en el XVIII llega a su culmen con el barroco». Con el neoclasicismo, en el siglo XIX, se rompió con todo lo anterior y los caseríos construidos eran más sencillos. «Ya en el siglo XX el caserío desaparece completamente», añade el arquitecto.
En cuanto a los usos y a la distribución, aquí también se observa una evolución. Un caserío tipo del siglo XV contaba con una planta baja, donde se ubicaba la cocina y un único aposento cerrado, así como la cuadra y la bodega. Arriba, en el desván se cerraba una cámara destinada a granero, ocupando toda la crujía delantera y encima de la cocina se cerraba otra cámara destinada al secado del mijo. Gran parte del resto del espacio quedaba reservado para el lagar de viga. Durante el siglo XVI se comenzó a incorporar una nueva dependencia en las viviendas, la sala, y debido a la falta de espacio para el descanso, para finales del siglo numerosos caseríos se dotaron de dos plantas elevadas.
'Arquitectura del caserío en Gipuzkoa'
Autor Luis Alberdi Sudupe
Páginas 413.
Precio 55 euros.
Durante el barroco se comenzaron a instalar chimeneas adosadas a la pared y a incorporar alcobas en lugar de los tradicionales camastros. Durante la segunda mitad del XVII se edificaron los primeros caseríos bifamiliares de nueva planta, destinados principalmente a arrendamiento. En el XVIII las nuevas edificaciones incorporaron un muro cortafuegos interior, denominado medianil, para evitar que el fuego se extendiera en caso de incendio. Paralelamente, surgió una nueva tipología de distribución con tres plantas elevadas, con una acusada proporción vertical, destinando toda la planta baja a establo.
Durante el período neoclásico, los usos se distribuían mayoritariamente en tres plantas. El zaguán, la cocina y el establo ocupaban la planta baja, mientras que en la primera se ubicaban los dormitorios y el pajar, dejando la planta segunda íntegramente para desván. La mayoría de los caseríos prescindió del soportal abierto, y los pesebres del ganado se separaron de la cocina. Ya en el siglo XX, la necesidad de mejorar las condiciones higiénicas hizo que se separaran el establo y la vivienda.
Mención especial merecen en el estudio de Luis Alberdi los lagares, cuya existencia ya consta en el siglo XV en las edificaciones residenciales, aunque con el tiempo se fueron perdiendo. En este punto, el autor destaca que frente a los términos foráneos que se emplean en la actualidad para nombrar las piezas que componen un lagar de viga, en el libro se han recuperado los términos recogidos en los documentos históricos, principalmente los de euskera. Un trabajo que también ha realizado en otros puntos del libro.
Alberdi defiende que los caseríos de Gipuzkoa «no se diferencian en nada» respecto a las edificaciones de estas características de otros territorios. «Se habla del caserío labortano, vizcaíno, guipuzcoano o navarro, pero para mi no es cierto, porque cuanto más atrás vamos en el tiempo, los modelos son coincidentes en todos los territorios. Todo lo que vemos ahora y es diferente es lo que procede desde siglo XVIII».
Como arquitecto, Luis Alberdi ha llevado a cabo las restauraciones de distintos caseríos, como los de Akuzelai (Zestoa) Apaiziartza (Lezo), Aizpurua (Donostia), Murgiaran (Mutiloa) y en Usurbil los de Lertxundi y Sariaundi. Este último data de finales del siglo XV, y para su restauración se basó en los restos hallados, para reconstruirlo tal y como era en sus orígenes, con una fachada principal de madera con vuelos y ventanas.
Con la publicación de este libro el autor ha querido mostrar «la riqueza» y «la importancia» de estos edificios, para entender parte de nuestra historia. Los nombres de muchos caseríos se han convertido en topónimos, y «son las casas que nos han dado el apellido a los guipuzcoanos», aclara Alberdi. En su caso, recuerda que los 'alberdis' de Azkoitia provienen del caserío del mismo nombre que se ubicaba en Beizama.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.