'Copenhague', la función de hoy en el Victoria Eugenia, nos traslada al encuentro que tuvo lugar en 1941 en la capital de Dinamarca, ocupada por los nazis, entre el científico danés Niels Bohr y su discípulo alemán Werner Heisenberg, colegas científicos y enemigos por ... la situación durante la Segunda Guerra Mundial. No se sabe qué ocurrió en realidad, pero el autor inglés Michael Frayn lo convierte en un apasionante cara a cara.
- ¿La obra plantea el dilema intemporal del hombre entre los avances científicos y la ética de sus usos?
- Sobre todo habla acerca de si los que hacen este tipo de descubrimientos científicos tienen la responsabilidad de comunicarlo o de callárselo. Plantea ese dilema, y también el de la incertidumbre de la existencia, la inseguridad. Una serie de cosas a las que siempre damos la espalda.
- No se sabe qué ocurrió en aquel encuentro.
- La función plantea si en aquella conversación pudo cambiar el curso de la guerra. Si realmente Bohr hubiera hecho partícipe a Heisenberg de una serie de conocimientos, los alemanes habrían podido seguramente tener una bomba atómica, incluso un cohete nuclear, antes que los norteamericanos. Pero nunca se supo el contenido real de la conversación. Se sabe que a Bohr le sentó muy mal lo que su colega le planteó porque regresó a casa bastante alterado. Pero no conocemos la razón.
- ¿'Copenhague' es una obra que insta al público a evaluar lo que cada personaje defiende?
- Sí. Y también a juzgar las figuras de los dos. La muy mal tratada figura de Heisenberg y la muy bien tratada de Bohr. Y para saber que en este mundo no hay ni buenos ni malos, sino personas con conciencia y otras sin ella. En realidad, quizás Heisenberg tenía una conciencia muy clara de que no debía revelar a los nazis el secreto que había descubierto. No sabemos si fue así o sencillamente se equivocó con las fórmulas para lograr el arma.
- ¿Qué mezcla ha salido de un autor tan británico y un director argentino como Tolcachir, que se suele mostrar pasional?
- Ha hecho una dirección muy sencilla, minimalista. Es curioso que un latinoamericano haya hecho esta versión y que la interpretemos unos españoles. Es una mezcla que ofrece un resultado interesante de ver. La película que se hizo no reflejó la riqueza del texto teatral.
- Acaba de salir el libro 'El tiempo heredado', un recorrido artístico y personal por su saga familiar de actores desde finales del XIX hasta la actualidad. ¿Qué ha significado abrir el baúl de los recuerdos?
- Llevo cuarenta años trabajando casi a diario con los recuerdos de mi familia, con los prospectos de cine, con los programas de teatro, con documentos. No he querido hablar de mí, yo aparezco poco. El libro se centra en las mujeres de la familia.
- Hay tres capítulos, alrededor de un estreno teatral, donde reflexiona sobre su profesión.
- Al menos desde mi punto de vista, claro. Hablo de algunos aspectos de la profesión en algunos casos desconocidos, en otros más conocidos. Hablo de personas, de anécdotas que he vivido o me han contado.
- En 1994 intenta localizar la tumba de su bisabuelo Pascual sin conseguirlo. En un encuentro imaginario le riñe cariñosamente por haber comenzado con el virus del teatro, pero luego le da las gracias «por esta inseguridad tan dura, y al mismo tiempo tan excitante, tan necesaria y hermosa».
- Es esa contradicción que tenemos los seres humanos. Hoy damos las gracias a Dios y al día siguiente lo estamos maldiciendo. Es verdad que cuando llegué al cementerio y no encontré sus restos me contrarió bastante. Le dije que estaba como un idiota detrás de datos de la familia y que no me echaba ni una mano. Le riño cariñosamente y le doy las gracias, no por mí sino por las gentes que me han rodeado. Esas mujeres, tanto mi madre como mi tía y mis hermanas. Unas mujeres excepcionales para mí, y unas actrices excelentes. Por eso le di las gracias a Pascual, que tuvo la buena idea de dejar a mediados del siglo XIX la imprenta en Valencia para dedicarse al mundo del teatro.
- ¿Ha sentido mucha nostalgia escribiendo el libro?
- No, porque estaba casi todos los días con los datos de la familia y no he tenido que echar la vista atrás constantemente. Algunos momentos han sido duros. Me he sentido muy mal cuando he recuperado lo que escribí cuando murió mi hermana Irene. Esas cosas me han dolido mucho. Pero no he sentido nostalgia especialmente.
«'Copenhague' habla de que no hay buenos ni malos, hay personas con conciencia y otras sin ella»
«He escrito un libro que se centra en las mujeres de mi familia, no he querido hablar de mí»
«La falta de interés por la cultura en España tiene que ver con la educación, la religión y el clima»
- Está escribiendo ya otro libro.
- Se va a titular 'Actores en proceso'. Es una especie de memoria de los papeles que he hecho en el cine. Ahí sí que tengo un poco más de nostalgia porque me toca a mí directamente. En el caso de 'El tiempo heredado' lo que he hecho es ponerme en el papel de escritor de investigación. En parte en 'Actores en proceso' hago lo mismo y hablo de cómo veo yo a los demás. Las autobiografías son muy traidoras.
- ¿Por qué?
- Porque uno se pone muy bien, a los demás les pone muy mal. En mi caso no hablo de personas que no me interesan, de una manera elegante las ignoro. Y nombro a las gentes en las que he visto algo, por ejemplo Marisol o Rocío Durcal. Aunque eran una niñas cantantes en aquel momento, fueron unas personas encantadoras en su trato y yo quiero decirlo.
- Volviendo a 'El tiempo heredado', en él se mantiene siempre en segundo plano. Lo que me recuerda que usted tampoco es un actor de los que persiguen los focos.
- Creo que es un estigma familiar. A mi hermana Julia le pasa igual. Sin embargo mi sobrina nieta Irene Escolar es todo lo contrario. Además de buena actriz es una relaciones públicas excelente. Conoce a todo el mundo, habla con todos y sabe de todos. Eso es extraordinario. Me asombra y me hubiera gustado en cierta manera ser como ella. Alguna vez intenté hacerlo, pero me costaba según en qué momentos. Si una persona me caía bien, me caía bien. Pero si no me entraba por los ojos, pues no. Me he descuidado de ese tipo de relaciones. Cómo decirle a una actriz o a un actor que ha estado extraordinario, si no lo pienso. O a un director de cine. Tampoco me sale decirle a un periodista qué cosa más estupenda me has escrito, aunque no lo creyera. Y sin embargo hay gentes que lo saben hacer. Y yo las admiro mucho, claro.
- En el libro se hace una pregunta que resuena fuerte: «¿De verdad le interesa al pueblo español la cultura?».
- Me lo pregunto mucho. Y lo sigo haciendo. No sé si le interesa, la verdad. Digo en general. Sí hay gente a la que le interesa mucho, pero no diría que son más de un diez o un quince por ciento. El resto es un poco un desierto. Seguramente en Alemania, en Inglaterra o en Francia no ocurra tanto. Puede que sean un cuarenta o un cincuenta por ciento a los que les interesa la cultura. Aquí no creo que pase del quince.
- ¿Por qué ocurre?
- Me parece que tiene que ver con varias cosas. Con la educación, con la religión. También con el clima. En los países nórdicos hace frío y se tienen que meter en algún sitio. Y aquí no, aquí los veo en las cervecerías. España tiene un clima muy propicio para estar en la calle. Y, además, es la nuestra una sociedad a la que le gusta muy poco analizar las cosas. El teatro, la cultura en general, necesita de reflexión, de tranquilidad, de análisis. Y eso nos cuesta bastante. Seguramente por educación. Pero tampoco ha interesado a las clases dirigentes. Le interesó a Felipe II, que compraba cuadros. O a Fernando VII, que fundó El Prado, aunque era un salvaje. A las élites les han interesado más los toros, el flamenco, la manzanilla...
- ¿Qué les puede aportar este libro a los jóvenes actores que intentan abrirse paso?
- El libro cuenta las vicisitudes que pasó una familia de actores en el siglo XIX, en el XX y XXI. Habla de la inestabilidad e inseguridad de esta profesión. Enseña una estructura que ya no es la misma. No sé si ha ido a mejor o a peor, depende. Cuenta que en su momento no había seguridad social, seguro de paro ni una serie de cosas que hoy, mal que bien, existen. Sobre todo no había tanta ambición de poseer cosas, coches, ordenador, pisos... La gente seguramente estaba más unida a sus familias que ahora.
- ¿El libro le ha hecho preguntarse de nuevo qué significa para usted ser actor?
- No solo cuando lo he escrito. Me lo pregunto cada día. Veo cosas que me hacen pensar. Me quedé en actor y veo, por ejemplo, que existe la figura del entrenador personal, del 'coach', y otra serie de conceptos americanos que suenan mucho en la sociedad española y que me dejan admirado y asombrado. Por eso me pregunto qué hago aquí y, sobre todo, por qué sigo aquí.
Cuando Emilio Gutiérrez Caba descubrió el miedo en San Sebastián
A lo largo de cuatrocientas páginas, Emilio Gutiérrez Caba desgrana las vidas de sus antepasados y de él mismo, desde que el bisabuelo dejó la imprenta en Valencia para ser actor hasta la joven Irene Escolar, hoy la última componente de una saga que tiene al propio Emilio y a sus hermanas Julia e Irene como nombres de oro de la interpretación.
El libro tiene un aire de documento, con un recorrido minucioso por estos casi dos siglos de grandes actores y actrices. Pero para el lector donostiarra contiene un extra que podrá comprobar pronto. En la cuarta página aparece por primera vez el nombre de San Sebastián y ya no deja de surgir. «Es una ciudad muy especial para mi familia», reconoce Emilio.
«Además de lo que aparece en el libro, tengo muchas cosas escritas sobre mi niñez en esa ciudad maravillosa, que para mí es luminosa, una ciudad del verano. La playa, el monte Urgull, San Telmo, el Teatro Príncipe...». San Sebastián fue siempre una plaza principal en las giras teatrales, como cuando en 1902 su abuela Leocadía reside en la calle Elcano durante las representaciones. O cuando su madre estuvo a punto de dar a luz en nuestra ciudad mientras representaba 'Chiruca'.
Pero hay un episodio que Emilio tiene muy grabado. «Es que pasé mucho miedo», explica. De crío le encantaba trastear entre las cajas, los laterales del escenario, mientras sus familiares trabajaban. Una de sus aficiones era ayudar a subir y bajar el telón cuando le dejaban. Era el verano de 1954 y en el Príncipe se representaba una obra de Benavente. Fue un día especial.
«Asistía nada menos que Carmen Polo acompañada de su corte de amigas, aduladores y guardaespaldas». Ocupaba un palco y «como siempre, con todas las entradas gratis». Allí estaba el niño Emilio: «Se iluminó la bombilla roja que anunciaba que había que bajar el telón, pero enseguida el maquinista y yo notamos algo raro». Alguien había colocado una ikurriña que apareció al descender el telón. La policía subió «pistola en mano» y retuvieron a toda la compañía. «Ese día supe lo que era el miedo. Algo me dijo que había otros mundos posibles que estaban en este mundo».


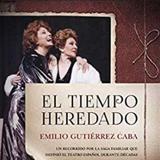






Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.