

Secciones
Servicios
Destacamos

alberto moyano
Viernes, 12 de marzo 2021, 07:36
Todo empezó cuando a la salida de la exposición 'Ópera, pasión, poder y política' en el Victoria & Albert Museum de Londres –que La ... Caixa traería en 2019 a España–, Patrick Alfaya pasó por la tienda del centro londinense y, además del catálogo de la muestra, adquirió el volumen 'Nacionalismo y música clásica-De Händel a Copland'. El estudio de Matthew Riley y Anthony D. Smith llamó la atención del director de la Quincena Musical donostiarra, ya que aúna dos de los temas que le apasionan, así que lo incorporó a su compra. Tras leerlo, el historiador Paul Preston, amigo de la familia, le animó a traducirlo, cosa que hizo junto a su hermano Javier. El texto se lo ofrecieron a Alianza Editorial, que aceptó, y a comienzos del año pasado entregó la traducción. «Una pena haber acabado justo antes de que empezara el confinamiento», bromea el responsable del festival donostiarra.
El director de la Quincena Musical, que ya ha traducido varios libros, suele asesorar a Alianza Editorial a la hora de recomendarles títulos, como es el caso del reciente 'Beethoven contado a través de sus contemporáneos', que él mismo se ha encargado de prologar. En el caso del trabajo de los dos profesores británicos, el trabajo recorre dos siglos de estrecha relación entre los nacionalismos y la música clásica, desde la Revolución francesa hasta la unificación italiana, pasando por las composiciones de Shostakovich en la URSS de Stalin. Alfaya, que conocía ya la obra de Smith, considera que este profesor, ya fallecido, de la London School of Economics «deja siempre muchos interrogantes y no lo digo peyorativamente porque, claro, ¿qué es una nación? Porque te vas metiendo en sus escritos y cada vez te surgen más dudas».
El director del la Quincena Musical concluye que es un sentimiento compartido en torno al cual se construye un discurso. En este sentido, «Smith plantea un esquema que parece muy bien construido, pero al término del capítulo te cita varios ejemplos con los que no cuadra su propia teoría. Siempre se está interrogando». A su juicio, 'Nacionalismo y música clásica' está lastrado por el hecho de no responder a la cuestión de qué es una nación. «Por otro lado, es una revisión interesante de todo lo que configura una cultura nacional en lo que respecta a la música clásica. Y 'descubre' una cosa: la necesidad de toda nación de inventar una cultura nacional»
Los autores del estudio ponen como ejemplo «la música tradicional escocesa», en realidad, un invento del siglo XIX. «Gran parte de los instrumentos más tradicionales se han incorporado en el siglo XX a la música. Coincido con la idea que se defiende en el libro de que había una música clásica, cortesana, burguesa... y tras la Revolución francesa, surge la tendencia de incorporar una base de canciones y ritmos procedentes de la música popular». A todo esto se adapta a una música «grandilocuente, que nos eleve».
El traductor del volumen recurre al caso de Händel, «que utiliza sus obras para hablar del británico como de un pueblo elegido, que está conquistando el mundo. Bueno, Händel era alemán, lo que pasa es que Alemania no existía como país aún. Emigra a Inglaterra y allí recibe el reconocimiento, los encargos y se queda ahí hasta convertirse en 'un compositor inglés'. No sé hasta qué punto podemos hablar de Händel como de un nacionalista británica, aunque posiblemente para congraciarse con la gente que le mantenía, utilizó el discurso nacional para que el rey y la Corte le tuviesen en cuenta».
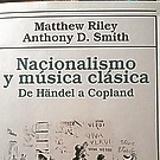
Autores: Matthew riley y anthony d. smith
Estilo: Ensayo.
Editorial: Alianza.
Páginas: 392.
Precio: 28 euros.
Sobre el poder de la música a la hora de inflamar los sentimientos, Patrick Alfaya se remite a la tradición coral tanto en Euskadi como en Cataluña. «El pueblo que canta unido permanece unido. La idea de cantar al unísono, que surge con la Revolución Francesa, transmite la idea de conseguir que la gente realice labores en común para que sienta que está llevando a cabo una misión superior, como es la independencia o la unión de una patria».
En lo que se refiere a España, «en el siglo XIX no hay casi nada, entre otras cosas, porque no teníamos buenos sinfonistas. Quizás Albéniz y Granados, pero es en el siglo XX, con Falla y compañía», cuando surge este nacionalismo musical. Y en el País Vasco, «también surge en el siglo XX», de la mano de «Usandizaga y posteriormente, Sorozabal, que sí iban incorporando recursos de la música popular».
A la pregunta de si es posible construir una nación sin su propia música, Patrick Alfaya responde con un «no. La base de la nación es siempre cultural. Hacerlo sin música, sobre todo en Occidente, lo veo difícil. Es consustancial, parte del discurso de la nación». Añade que hoy en día «ya no vivimos como en los siglos XIX o principios del XX. El mundo sinfónico ya no representa tanto a la nación, ni tiene esa fuerza política que tenía hace pocas décadas». No obstante, ante el ejemplo de una hipotética Cataluña independiente, sospecha que «sí se utilizaría. Se haría un himno, seguro».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El mastodonte de Las Contiendas y las diferencias con un mamut
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.