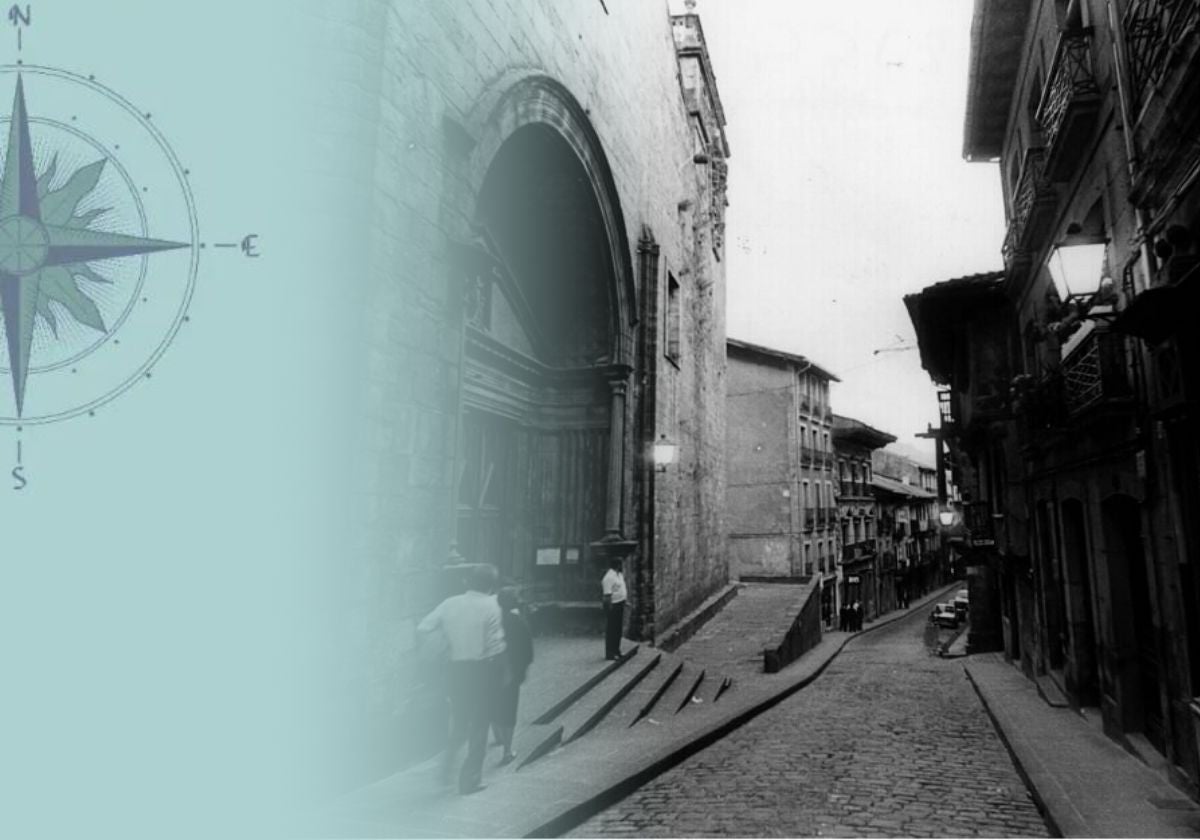
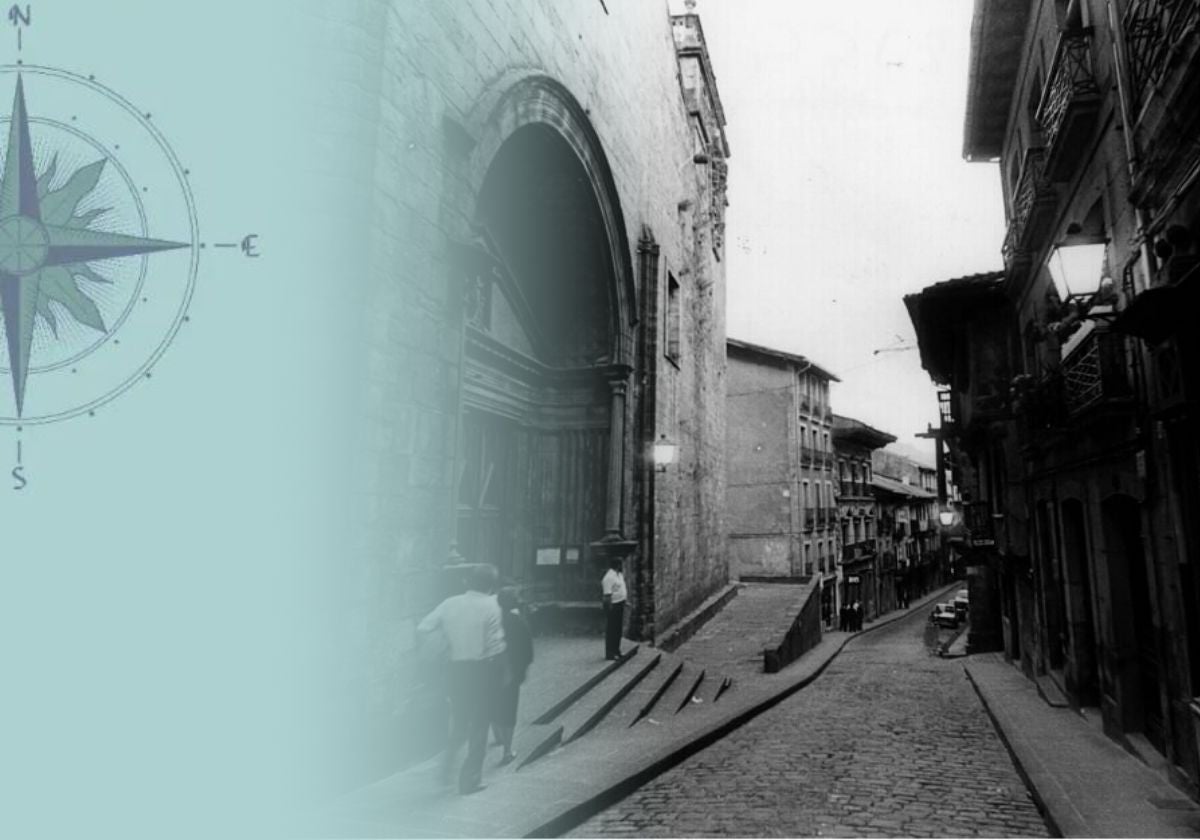
Secciones
Servicios
Destacamos
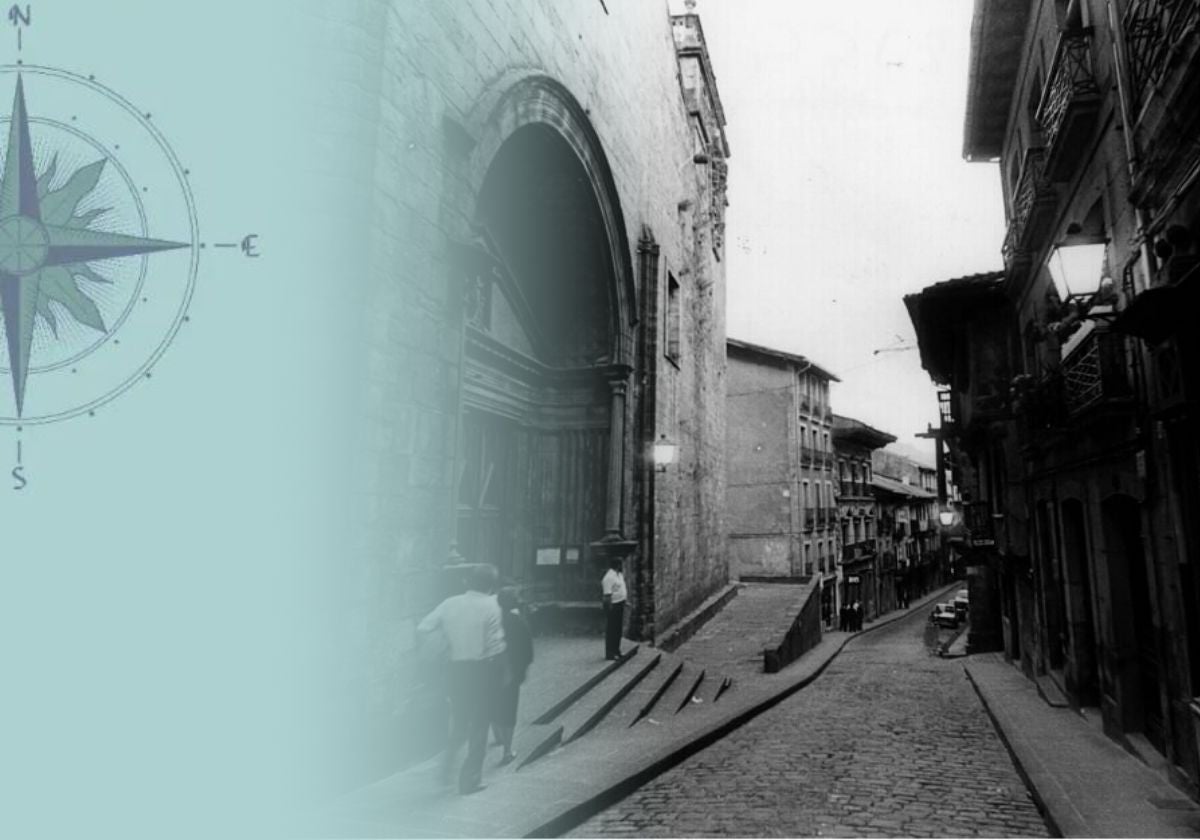
El domingo 26 de mayo de 1549, hacia las dos de la tarde, Esteban de Lizardi entró en la iglesia parroquial de Hondarribia. Una vez en el interior, se dirigió al altar que se adosaba a una de las columnas del templo y, como hacía de forma habitual, tomó asiento en un banco, fijó la mirada en la escultura central del retablo y se encomendó a San Sebastián.
A esa hora apenas había feligreses, únicamente dos creyentes más rezando en otros altares. Así que, tan solo se oía el chisporrotear de las velas que iluminaban los retablos y los movimientos de Magdalena de Casanueva, la beata, que se encargaba de limpiar los cálices y candelabros. Por eso, cuando Vicente de Gijón entró y se dirigió con paso rápido hacia el altar de San Sebastián, las personas allí presentes fueron testigos de los actos de Vicente. Todo sucedió muy rápido.
Cuando llegó a la altura de Esteban, Vicente le gritó: «vos arlote, estáis hoy rezando por buen cristiano agora». El sorprendido Esteban interrumpió la plegaria para contestarle que en ese sitio el único holgazán era él. Aquella respuesta sacó de quicio a Vicente, quien desenvainó un puñal que llevaba en el cinturón y comenzó a clavárselo a Esteban. Una, dos, tres y hasta cuatro veces hundió el puñal en el cuerpo del feligrés, perforándole órganos vitales. El penitente cayó desplomado ante la escultura de San Sebastián.

El apuñalamiento fue tan sorpresivo que las otras tres personas presentes en la iglesia no tuvieron tiempo de reaccionar. En cuanto Esteban cayó, Vicente se encaminó a la salida del templo sin percatarse de que, a consecuencia de los movimientos compulsivos del ataque, su capa se había deslizado al suelo. Atrás dejaba un cadáver, un suelo encharcado de sangre, una mujer y dos hombres ojipláticos, y una capa hecha un gurruño.
En el exterior de la iglesia de Santa María, todo parecía indicar que aquel era un domingo cualquiera: la gente iba de un lugar a otro, los soldados se reunían en corrillo para jugar a los dados, unos niños deslizaban un aro con un palo, mientras otros molestaban a un perro y una mujer se asomaba a la ventana de su casa para charlar con otra ventanera. Como un domingo cualquiera, la gente vio a Vicente salir del templo, corretear por la calle Mayor mientras chasqueaba los dedos, el hombre parecía estar de celebración. Eso sí, no iba vestido muy apropiado, llevaba jubón, unos calzones y calzas, pero le faltaba la capa.
Enseguida desde dentro del templo, alguien dio la voz de alarma: ¡han asesinado a Esteban de Lizardi, el guarda de las puertas de la villa! En cuanto pudieron, los testigos del crimen hablaron con las autoridades de Hondarribia y estas detuvieron al agresor. Todo el mundo conocía al «loco» de Vicente, el hijo de Domenja de Santesteban.
Vicente no se resistió y se dejó llevar hasta la cárcel de la villa. Allí el carcelero le colocó unos grilletes en los pies, le pasó los brazos por la espalda y le ató las manos con una cuerda. A continuación, el alcalde llamó a los testigos para que le contaran lo que habían presenciado. Después le tocó el turno a Vicente, quien detalló el motivo que le empujó a asesinar a Esteban de Lizardi.

Vicente contó al alcalde que aquel día, dos horas después del mediodía, salió de su casa para dirigirse hacia la ermita de La Magdalena. En el camino, la voz de santa Magdalena le susurró que matara a Esteban, pues le aseguró que se había agenciado de un dinero del tío de Vicente. En fin, que la santa le exigía venganza y él no podía desobedecerla. Así que, en lugar de rezar en la ermita, retrocedió sobre sus pasos, entró en la villa, preguntó por Esteban, caminó hacia la iglesia, accedió al templo, llegó al altar de San Sebastián, tildó de arlote a Esteban y le asestó cuatro puñaladas. La voz divina así se lo había pedido.
Las autoridades ordenaron al carcelero que Vicente siguiera encerrado con los grilletes y maniatado. Tal vez pensaron que alguna otra voz divina le podría dar los consejos adecuados para escapar de entre los barrotes, si lo dejaban sin atar. Seguidamente, el alcalde y varios oficiales se presentaron en casa de Domenja de Santesteban para averiguar si su hijo tenía algún bien que pudieran embargar. Según la costumbre, para asegurar que los reos cubrirían los gastos de manutención de la cárcel y las penas que se el imputarían por el asesinato, le retenían los bienes. Sin embargo, tanto su madre como sus dos hermanas aseguraron que los únicos bienes que tenía Vicente era la ropa que llevaba puesta ese día, incluida la capa larga con cuello que había olvidado frente al altar de San Sebastián. No importaba: embargarían la posesión que había quedado en la iglesia. Al fin y al cabo, esa prenda tendría algún valor en el mercado.
Para las autoridades, el caso parecía claro. Por un lado, Vicente se había declarado culpable. Por otro, había tres testigos que corroboraron el asesinato. Además, Pelegriana de Salderiz, la viuda de Esteban, se había presentado como acusación. Vicente iba a ser condenado por asesinato, lo que podía implicar desde el destierro hasta la pena de muerte.

Unos días antes de que el pleito se celebrara, Gerónimo de Gijón, un primo de Vicente acudió en su ayuda. Según confirmó ante las autoridades, su primo era persona «loca» y «falta de juicio»; es decir, no se le podía acusar de asesinato, pues había actuado en un estado de enajenación mental. Además, un hombre enfermo como él, requería de un curador, alguien que velara por él y administrara sus bienes, por míseros que estos fueran. Era evidente que su trastorno mental podía hacer imposible juzgarlo como una persona en su sano juicio.
Gerónimo no solo escribió a las autoridades solicitando un tratamiento diferenciado a su primo, sino que presentó el testimonio de varias personas que aseguraron que Vicente tenía un problema de salud mental. Así, un testigo declaró que había coincidido con el acusado en Cádiz, donde juntos se habían enrolado de marineros en una nao de otro hondarribitarra. Según su declaración, desde hacía un año Vicente había cambiado. Antes era un hombre cuerdo con el que solía ir a pescar. Sin embargo, desde hacía unos doce meses, se le veía más agresivo, descuidado y despistado. De hecho, en cierta ocasión, asió del cuello al maestre del barco e intentó ahogarlo, como es natural el maestre lo despidió. Después de aquel episodio, en varias ocasiones, el testigo dijo que lo vio deambular por las calles de Cádiz con la mirada desatinada, con aspecto de «loco». El testigo añadió un dato más a la declaración: cada vez que lo veía fuera de sí, había bebido un poco de vino.

Otro testigo aseguró que un día de 1547 Vicente le asestó una puñalada en el pecho sin motivo aparente y, afortunadamente, sin consecuencias. Ese acontecimiento vino a corroborar lo que había sospechado desde hacía unas semanas, que Vicente se había convertido en una persona sin juicio. El declarante explicó que, en cierta ocasión, Vicente se subió a la gavia de un barco y comenzó lanzar objetos sobre los marineros. Cuando lograron que bajara, el dueño de la nao le obligó a desembarcar y le impidió volver a enrolarse. En su opinión, aquel acontecimiento marcó un antes y un después en su estado de salud. Ahora bien, aquel día, dijo, también había bebido unos tragos de vino. Todo parecía indicar que el alcohol detonaba el estallido de una crisis mental.
A pesar de escuchar a estos dos testigos y a otros con versiones parecidas, las autoridades dictaminaron que Vicente ni tenía un trastorno ni santa Magdalena lo había llamado a matar. Por lo que parece, la cuestión de que bebiera vino no ayudó a que lo consideraran una persona enferma. No quedaba duda: Vicente sería acusado de asesinato y debería cumplir la pena que en estos casos se aplicaba.
En aquella época, no había reconocimientos médicos ni psiquiatras que valoraran la salud mental de las personas, bastaba con la opinión de compañeros de trabajo, de vecinos o de familiares para determinar si padecían un trastorno mental. De esta percepción dependía la aplicación de la justicia, una realidad que, en ocasiones, dejaba a personas con enfermedades mentales desprotegidas y sometidas a penas que quizás no correspondían a su estado.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
A. González Egaña y Javier Bienzobas (Gráficos)
Lucía Palacios | Madrid
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.