
«Se está dejando atrás a los pacientes europeos»
Albert Lleó y Juan Fortea
Neurólogos del Hospital de Sant Pau de Barcelona
Secciones
Servicios
Destacamos

Albert Lleó y Juan Fortea
Neurólogos del Hospital de Sant Pau de Barcelona
Viernes, 09 de Agosto 2024
Tiempo de lectura: 11 min
Las investigaciones de estos dos neurólogos españoles han colaborado en darle la vuelta a una enfermedad que mina la vida de unas 800.000 personas en nuestro país. Alberto Lleó –director del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau de Barcelona– y Juan Fortea –jefe del grupo de investigación en Neurobiología de las Demencias en el Instituto de Investigación Sant Pau y director de la Unidad de Memoria del mismo hospital– forman parte de una revolución que está cambiando para siempre el abordaje del alzhéimer. Ambos han contribuido al desarrollo e introducción en España de nuevos métodos de diagnóstico, como el test de sangre, o al descubrimiento de una variante genética que afecta a más de un millón de españoles.
Sin embargo, la llegada del lecanemab, el nuevo fármaco aprobado en Estados Unidos para ralentizar el avance de la patología, ha sido rechazado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Una decisión controvertida en un momento clave para el avance del tratamiento que, según los neurólogos, no va a frenar el momento histórico que está viviendo la carrera contra el alzhéimer. «En los años ochenta, un diagnóstico de cáncer era casi una sentencia de muerte y ahora más de la mitad se pueden tratar. Aspiramos a eso», aseguran.
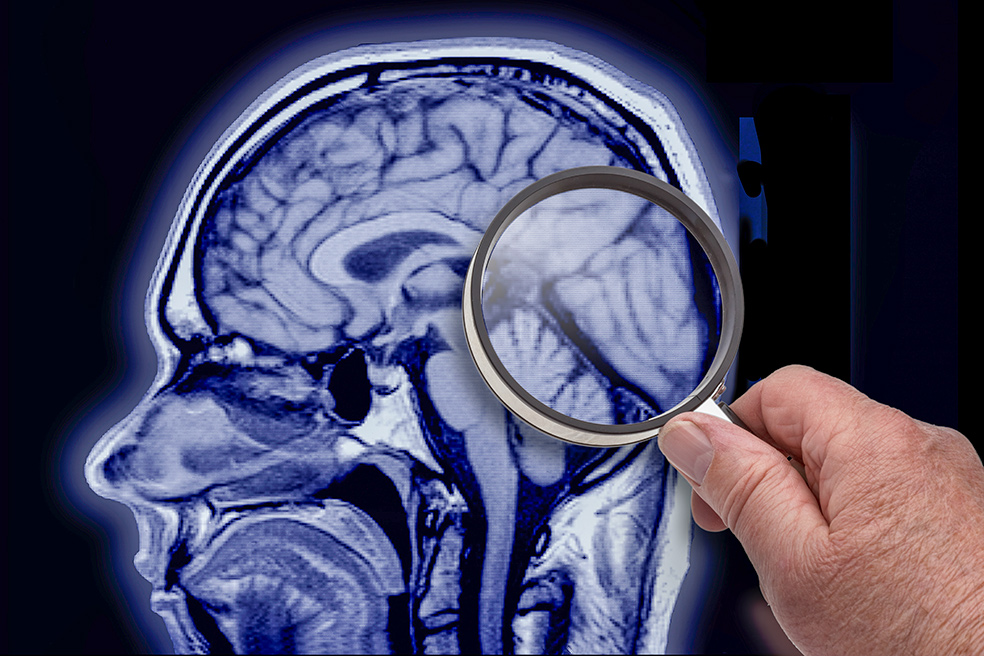
XLSemanal. Cada vez me olvido más de los nombres de la gente, de algunos datos... ¿Me debo inquietar?
Juan Fortea. No todos los fallos de memoria preocupan por igual. No se trata de no acordarse de los nombres de las películas o de dónde hemos dejado las llaves, sino de ser incapaz de recordar lo que ha pasado el fin de semana o de ordenar los hechos. Eso sí es preocupante.
Alberto Lleó. Hay una pérdida de memoria que se da en el alzhéimer que es muy característica: se olvidan episodios enteros que han pasado de forma muy inmediata, en las últimas horas o días. Incluso, a veces, la persona no es capaz de recuperar esa información cuando alguien intenta que lo recuerde. Por eso es fundamental disponer de pruebas biológicas para discriminar si lo que ocurre es normal o no.
XL. Ustedes dicen que estamos viviendo un cambio de paradigma en el enfoque del alzhéimer, ¿por qué?
J.F. Han confluido varios factores que nos llevan a lo que llamamos 'la triple revolución'.
XL. Suena esperanzador. ¿Cuáles son esos factores?
J.F. El primero es la revolución digital, que nos permite interaccionar con los pacientes de forma hasta ahora imposible: test digitales, monitorización continua en casa…
XL. ¿Y los otros dos?
J.F. El segundo factor está relacionado precisamente con los biomarcadores, con esas pruebas de la presencia de alzhéimer en el cerebro. Antes, para obtener esa evidencia, se hacía un test del líquido cefalorraquídeo o una tomografía por emisión de positrones (PET), y eso nos limitaba.
XL. ¿Por qué?
J.F. El PET porque era tremendamente caro. Y el líquido cefalorraquídeo porque se hace por punción lumbar, un método invasivo.
A.L. Se ha comprobado que antes de aplicar estas técnicas, un 20 o un 30 por ciento de los diagnosticados con alzhéimer tenían, en realidad, otra enfermedad como demencia con cuerpos de Lewy o párkinson.
XL. Ahora, además, utilizan otros métodos de diagnóstico aún más efectivos.
J.F. Desde 2017 o 2018 podemos medir biomarcadores en sangre. Ahora puedes tener mucha fiabilidad con test en sangre de 50 o 60 euros.
A.L. Es más sencillo y tiene menos limitaciones.
J.F. Había muy pocas enfermedades tan graves como el alzhéimer que no tuvieran pruebas biológicas. Antes dábamos un informe que ofrecía un diagnóstico solo probable. Los pacientes preguntaban: «¿Pero no estás seguro?». Ahora podemos mirar el cerebro de forma indirecta y se abren ventanas para tratar otras enfermedades neurodegenerativas.
XL. ¿El método de detección se aplica a otras enfermedades?
J.F. La enfermedad de Alzheimer pura es rara, normalmente hay copatología con otras afecciones neurodegenerativas como la enfermedad cerebrovascular o el párkinson. En un futuro, en ese camino hacia la medicina personalizada, podremos analizar a una persona con deterioro cognitivo y ver qué tiene.
A.L. Al no tener un tratamiento efectivo todavía, luchamos contra la idea que tiene la población general, pero también los médicos, de que hacer un diagnóstico no vale la pena. Esto pasaba con el cáncer hace medio siglo. Con estos métodos estamos diagnosticando a gente que está trabajando. Hace algo más de una década hubiera ido al psiquiatra durante cuatro o cinco años y, al final, se habría intervenido tarde.
XL. Falta la tercera revolución que comentaba.
J.F. La más importante: un tratamiento que cambie el curso de la enfermedad.
XL. Pero la Unión Europea acaba de rechazar –por sus efectos secundarios– uno de los tratamientos más prometedores, ya aprobado en Estados Unidos.
J.F. Una decisión injustificada porque el lecanemab ha cumplido con todos los criterios de eficacia y los efectos secundarios son, en su mayoría, asintomáticos o manejables. Además, hay un segundo tratamiento, el donanemab, que también se ha aprobado ya en Estados Unidos, pero, dado que los datos son similares, es poco probable que la decisión de la EMA sea diferente a la del lecanemab.
A.L. Esta decisión relega a Europa en la investigación contra el alzhéimer con respecto a otros países desarrollados donde esta medicación ya se ha aprobado y se está dando.
XL. ¿Todavía estamos a tiempo de que se reconsidere la postura?
J.F. Es esencial que se haga para no dejar atrás a los pacientes europeos y no obstaculizar el progreso científico en el continente.
XL. ¿Supondrá esto el fin de ese gran avance del que se habla?
A.L. De ningún modo esta decisión va a parar la nueva era del alzhéimer. Estados Unidos, China, Japón, Corea, Hong Kong e Israel ya están en esa nueva era y no van a esperarnos.
XL. Los pacientes con alzhéimer suelen ser ancianos y estas medicaciones son muy caras. ¿Cuánto tiene que ver en el rechazo europeo el tema económico?
J.F. Sin duda, hay consideraciones económicas, pero no podemos permitir que el alzhéimer, incurable y mortal, sea una enfermedad discriminada. Se le tienen que aplicar los mismos criterios que al resto de las enfermedades.
A.L. Los datos de los ensayos son robustos y en otras enfermedades mortales como el cáncer se aceptan medicaciones caras con efectos secundarios, a veces graves, que prolongan meses la supervivencia. Se está discriminando a esta enfermedad.
XL. ¿Veremos a personas ricas viajando a Estados Unidos para recibir el tratamiento?
J.F. Es muy probable que los pacientes con más medios vayan a buscar el fármaco donde se lo puedan administrar.
XL. ¿Cómo funcionan estos nuevos fármacos?
A.L. Es sencillo. Son anticuerpos que penetran al cerebro y se unen a las placas amiloides, una de las dos lesiones de la enfermedad de Alzheimer –la otra son los ovillos neurofibrilares de la proteína TAU–. Estas moléculas se dirigen a las placas de amiloide, se unen a ellas y estimulan el sistema inmunitario para que las limpie. Esto, en función de cada anticuerpo, puede ocurrir de modo más rápido o más lento. Donanemab, por ejemplo, es muy rápido. Y lo que se ha visto es que, para tener un beneficio clínico, tiene que haber una eliminación muy importante de estas placas de amiloide.
XL. Y por poner el foco en algo más positivo: ¿se espera que algo más sencillo, como una pastilla, llegue con el tiempo?
J.F. De ninguna forma hemos renunciado a tener fármacos por vía oral. Estamos como en oncología, en un escenario en que habrá fármacos intravenosos, otros subcutáneos, otros orales… Esto es la punta de lanza. Lo va a cambiar todo. El único aspecto positivo del retraso en Europa es que hay esperanzas de que, cuando lo podamos dar en España, sea ya subcutáneo.
XL. Hablamos de un pinchazo frente a horas de administración del tratamiento endovenoso.
J.F. Esto facilita mucho las cosas. Es una enfermedad con cientos de miles de pacientes en España y millones en todo el mundo. Y estamos hablando de tratamientos caros que requieren muchísimo seguimiento, muchas visitas… Pero estamos en un cambio de paradigma.
XL. Ustedes acaban de publicar un artículo en Nature Medicine sobre el gen APOE4.
J.F. El fenotipo APOE es uno de los más estudiados en el alzhéimer. Hasta ahora se consideraba un factor de riesgo que explicaba el 1 por ciento de los casos. Lo que decimos es que tener dos copias del gen APOE4 es causa genética de la enfermedad y la explica en un 15 o un 20 por ciento de los casos. Esto supone un cambio radical porque abre la posibilidad a tratamientos específicos.
XL. ¿Qué es el APOE4?
J.F. Apolipoproteína E4.
A.L. Todos heredamos dos alelos de todos los genes, quiere decir que has heredado una copia de tu padre y otra de tu madre. Y en este caso son iguales.
XL. ¿Pero el alzhéimer es hereditario?
A.L. En la gran mayoría de los casos ni es genético ni es hereditario. Esto quiere decir que la enfermedad no se explica en su totalidad por una causa genética, sino que es una interacción compleja entre tus genes, pero también hay factores ambientales como si eres diabético o fumador, si tienes riesgo vascular o la baja educación.
XL. ¿La educación? ¿Quiere decir que debemos ejercitar nuestro cerebro?
A.L. Vemos que pacientes que hablan varios idiomas, que tienen una alta educación... necesitan más carga de lesiones para desarrollar síntomas. Se cree también que el número de casos totales está aumentando por el incremento de la esperanza de vida, ya que es una enfermedad que está ligada a la edad y porque se diagnostica más. Pero, si analizas por franjas de edad, el porcentaje de personas que tienen entre 60 y 70 años que han desarrollado alzhéimer se está reduciendo por mejoras en el estilo de vida y la educación.
XL. ¿Podemos dar, entonces, recomendaciones para su prevención?
A.L. La comisión Lancet lanza consejos cada ciertos años. Se trata de hábitos que tienen que ver con un estilo de vida saludable y pueden modificar la biología del alzhéimer y hacer que aparezca antes o después en función de tu reserva cognitiva.
XL. ¿Y qué relación hay entre el corazón y el alzhéimer?
A.L. Todos los factores de riesgo vascular son factores de riesgo para el alzhéimer. Es decir, todo lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. Por eso es clave controlar la hipertensión, la diabetes, practicar ejercicio físico de forma regular...
XL. Dormir bien también es un gran protector contra el alzhéimer, ¿por qué?
A.L. Por la noche, nuestro cerebro pone en marcha unos sistemas de reparación que incluyen la eliminación de unas proteínas que pueden ser tóxicas o especialmente dañinas para las neuronas. Hoy en día se sabe que la interrupción del sueño, ya sea por insomnio o por apneas, tiene un efecto negativo sobre el cerebro.
XL. ¿Ustedes querrían saber si tienen la enfermedad con años de antelación?
A.L. Está claro que, si tuviera síntomas, me gustaría saberlo cuanto antes. La duda la tengo en si realmente querría saberlo diez o quince años antes. Cuando en el futuro aparezcan tratamientos que consigan ralentizar o detener la progresión en esta fase de la enfermedad, entonces sí.
XL. Los test hay que hacérselos cuando ya se han desatado los síntomas.
A.L. El diagnóstico precoz hoy en día es esencial porque es una enfermedad que genera mucha incertidumbre, tanto en el paciente que la sufre como en su familia. Además, saberlo permite poner un tratamiento sintomático o tomar decisiones como participar en un ensayo clínico o no. Los tratamientos aprobados en otros países son efectivos en las fases más iniciales de la enfermedad.
XL. ¿Les obsesiona encontrar algún síntoma en ustedes mismos?
A.L. En absoluto. Estoy mucho más preocupado por encontrar soluciones. Si se compara con otras enfermedades, el alzhéimer ha estado muy descuidado y ha habido muy poca inversión destinada a su investigación y a desarrollar tratamientos.
XL. ¿Qué les parece la opción de solicitar la eutanasia en casos determinados?
A.L. Me parece muy legítimo disponer de este derecho. Las fases finales de la enfermedad son muy duras y, por lo tanto, es bueno tener esta opción. Lo que hay que tener en cuenta en el caso de alzhéimer es que hay que hacerlo cuando la persona tiene las capacidades intactas para decidir. Hay que plantearlo cuando la persona puede decidir sobre su futuro.
XL. ¿Hay algún síntoma que solamos pasar por alto, además de la pérdida de memoria?
J.F. Ese es el síntoma inicial más frecuente en el 70 por ciento de los casos, pero hay un 30 por ciento donde los síntomas debutan de otra manera. Por ejemplo, con problemas de lenguaje o de visión. También pueden aparecer problemas con el sentido de la orientación, insomnio, irritabilidad o bajada en el estado de ánimo.
XL. ¿Los episodios de agresividad son un síntoma común?
J.F. Los cambios de conducta suelen aparecer en la fase moderada-avanzada de la enfermedad. Ahí es cuando se pueden dar los episodios de irritabilidad y a veces de agresividad. Pero una cosa importante es que no todos los pacientes desarrollan estos cambios conductuales.
XL. ¿Han vivido de cerca algún caso personal?
A.L. Sí, tanto en familiares como en amigos, y es muy muy duro.
